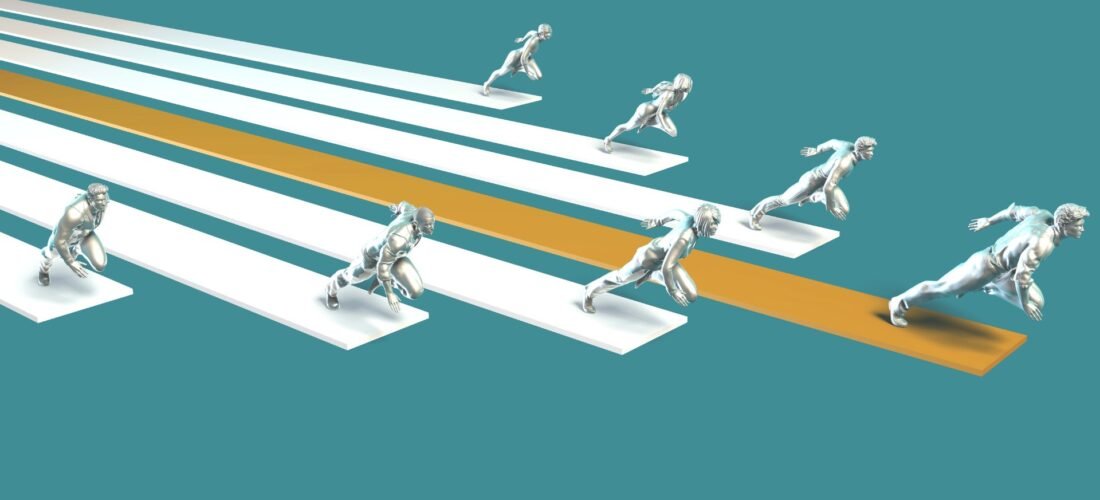La contabilidad de gestión (también conocida como contabilidad administrativa o directiva) es la rama de la contabilidad orientada a proporcionar información útil para la toma de decisiones internas, el control de las operaciones y la planificación empresarial. A diferencia de la contabilidad financiera, su énfasis no está en la presentación de estados financieros a terceros, sino en el análisis interno de costos, ingresos y desempeños para apoyar la gestión. La contabilidad de gestión ha experimentado una notable evolución a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios en el entorno empresarial, tecnológico y organizativo. Sus orígenes modernos se remontan a la Revolución Industrial, pero su transformación se ha acelerado especialmente durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, impulsada por nuevas teorías administrativas, avances tecnológicos, globalización de mercados y la necesidad de un enfoque más estratégico en la información contable. En este capítulo se examina en profundidad la evolución histórica de la contabilidad de gestión, desde sus raíces en el siglo XIX hasta las tendencias contemporáneas, destacando momentos clave, autores influyentes y la incorporación de herramientas innovadoras como el costeo basado en actividades (ABC), el Cuadro de Mando Integral y los sistemas ERP. El análisis se desarrolla con un lenguaje formal y preciso, propio de un texto académico, y busca aportar una comprensión conceptual e histórica profunda de cómo la contabilidad de gestión ha pasado de ser una función meramente operativa y de control de costos a un aliado estratégico en la dirección de las organizaciones.
Raíces de la contabilidad de gestión en la Revolución Industrial
Las raíces de la contabilidad de gestión se sitúan en la época de la Revolución Industrial, período en el cual surgieron las primeras necesidades formales de cálculo de costos y control interno en las empresas manufactureras de gran escala. A fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la rápida industrialización y expansión de empresas –especialmente en sectores como el ferroviario, siderúrgico y textil– impulsó el desarrollo de sistemas contables para medir la eficiencia y rentabilidad de operaciones cada vez más complejas (Kaplan, 1984). Por ejemplo, las compañías ferroviarias, que fueron en su momento las organizaciones más grandes y dispersas geográficamente, implementaron indicadores como el costo por operación y la razón de gastos operativos sobre ingresos para evaluar la eficiencia de sus procesos de transporte (Kaplan, 1984). La coordinación de estas operaciones a gran escala fue facilitada por innovaciones tecnológicas de la época, como el telégrafo, que permitieron comunicaciones más rápidas y control centralizado de actividades distribuidas.
Asimismo, otros tipos de negocios desarrollaron sus propias métricas de gestión adaptadas a sus necesidades. En la incipiente industria del acero, líderes como Andrew Carnegie ponían gran énfasis en conocer detalladamente los costos de producción y compararlos con los de sus competidores, estableciendo así una cultura de mejora continua de la eficiencia (Kaplan, 1984). Paralelamente, las nuevas cadenas minoristas de ventas masivas surgidas a finales del siglo XIX (por ejemplo, Sears, Roebuck & Co. o Woolworth) no encontraban útiles los indicadores industriales tradicionales (como el costo por unidad producida) para gestionar actividades de distribución y venta. En su lugar, adoptaron medidas específicas para el comercio, tales como el margen bruto (ventas menos coste de mercancías y gastos operativos) y el índice de rotación de inventario, con el fin de evaluar la rentabilidad de sus productos y la eficiencia en la gestión de stocks (Kaplan, 1984). Estas primeras manifestaciones de contabilidad interna muestran cómo, desde sus inicios, los sistemas contables se fueron adaptando al tipo de organización y al objetivo gerencial de interés: eficiencia productiva en las fábricas, optimización de costes en los ferrocarriles, o rentabilidad comercial en las tiendas minoristas.
Hacia finales del siglo XIX, las empresas manufactureras enfrentaban un nuevo desafío contable: la proliferación de costos indirectos (gastos generales de fábrica) en entornos productivos más complejos. En los primeros sistemas, el cálculo del costo de un producto se centraba en aquellos componentes fáciles de medir, principalmente materiales directos y mano de obra directa, ya que representaban la mayor parte del coste y su cuantificación era relativamente sencilla (por ejemplo, mediante registros de consumo de materiales y horas trabajadas). Sin embargo, a medida que crecía la diversidad de productos y aumentaba el peso relativo de los costos indirectos (mantenimiento, depreciación de maquinaria, supervisión, etc.), los directivos buscaron formas de asignar esos costos comunes a los distintos productos para obtener una estimación más completa de sus costos totales. Dado que recopilar y procesar información detallada era muy costoso con la tecnología disponible, se optó por métodos simplificados de prorrateo: típicamente, se distribuían los costos indirectos en proporción a la mano de obra directa utilizada por cada producto (por ejemplo, aplicando un porcentaje fijo sobre el costo de la mano de obra). Esta práctica de asignar el overhead según las horas o el costo de la mano de obra directa funcionaba razonablemente bien en los entornos fabriles de finales del siglo XIX, porque la mano de obra representaba un factor productivo dominante. Los intentos de utilizar bases alternativas, como horas-máquina, generalmente no prosperaron en esa época debido al esfuerzo de medición adicional que requerían (y a que en muchos procesos la mano de obra seguía siendo el elemento de costo más significativo).
En síntesis, durante la Revolución Industrial se sientan las bases de la contabilidad de costos: integración de los registros de fábrica con la contabilidad general, métodos de valorización de materiales y mano de obra, y primeras propuestas para imputar costos indirectos a productos (Garner, 1954). Se pasa de una economía de pequeños talleres artesanales, donde el propietario controlaba intuitivamente los gastos, a un sistema de cálculo racional de costos en organizaciones grandes y multifuncionales. Este desarrollo temprano de la contabilidad de gestión estuvo estrechamente vinculado a las necesidades prácticas de la industria: medir la eficiencia operativa y controlar los costos en entornos de producción masiva, distribución a gran escala y rápida expansión empresarial.
Transformaciones durante el siglo XX: aportes de Anthony, Horngren, Kaplan y Johnson
En el siglo XX, la contabilidad de gestión continuó evolucionando, marcada por cambios en las teorías administrativas y en el contexto económico, así como por las contribuciones de destacados académicos y profesionales. Puede identificarse una trayectoria que va desde el perfeccionamiento de la contabilidad de costos estándar en las primeras décadas, pasando por una etapa de estancamiento relativa a mediados de siglo, hasta una reinvención de la disciplina a partir de los años 1980 para adecuarla a entornos de mayor competitividad. A continuación, se examinan estas transformaciones históricas, resaltando los aportes de autores influyentes como Robert N. Anthony, Charles T. Horngren, Robert S. Kaplan y H. Thomas Johnson.
Primeras décadas del siglo XX (1900–1930): La entrada al siglo XX trajo un impulso significativo a la contabilidad de gestión de la mano de nuevas ideas en administración y la consolidación de empresas de gran escala. Un factor clave fue el Movimiento de la Administración Científica liderado por Frederick W. Taylor, cuyo objetivo era optimizar la eficiencia del trabajo mediante estudios de tiempos, estándares y pago por rendimiento. La filosofía de Taylor impactó en la contabilidad de costos al promover la idea de estándares de coste y análisis de variaciones: las empresas comenzaron a establecer costos estándar para materiales, mano de obra y gastos indirectos, comparándolos con los costos reales para identificar ineficiencias. Hacia los años 1910–1920, la técnica de costeo estándar ya se empleaba en industrias avanzadas, proporcionando una herramienta de control gerencial sobre el uso de insumos y el desempeño de los obreros.
Otro desarrollo crucial en este período fue la aparición de las empresas multinacionales y multidivisionales, especialmente en los Estados Unidos. Compañías como DuPont o General Motors, gestionando diversas líneas de producto y unidades de negocio, enfrentaron el problema de evaluar la performance de cada división y asignar eficientemente el capital. Esto condujo a la introducción de indicadores financieros internos, siendo el más célebre el Retorno sobre la Inversión (ROI) como medida de la rentabilidad relativa de cada unidad operativa. El modelo DuPont (desarrollado alrededor de 1914) descompuso el ROI en margen de beneficio y rotación de activos, permitiendo analizar qué divisiones eran más eficientes y orientar la toma de decisiones sobre precios, producción o abandono de líneas de negocio. Estas innovaciones señalan cómo, en el primer cuarto del siglo XX, la contabilidad de gestión se expandió más allá del mero cálculo de costos productivos, incorporando ya un componente de control administrativo y evaluación del desempeño de segmentos de la empresa.
Mediados del siglo XX (1930–1960): A partir de la década de 1930, la evolución de la contabilidad de gestión atravesó una fase de relativa pausa o lentitud, influenciada en parte por factores económicos e institucionales. La Gran Depresión de 1929 y sus secuelas pusieron el foco de muchas empresas en la supervivencia financiera y en el cumplimiento de requisitos contables para inversionistas, acreedores y reguladores. Como señalan Johnson y Kaplan (1987), desde la tercera década del siglo XX hasta aproximadamente los años 1980 no se produjo una evolución significativa en la contabilidad de gestión, debido sobre todo a la preeminencia que tomó la contabilidad financiera y la información para los estados externos en ese intervalo (Johnson & Kaplan, 1987). En otras palabras, los sistemas contables se orientaron a satisfacer las normas de información financiera y fiscal, a menudo en detrimento de las necesidades de la gestión interna. Durante este periodo, muchas empresas consideraban suficiente con calcular los costos completos para valuar inventarios y resultados, siguiendo principios contables generalmente aceptados, pero sin innovar mucho en técnicas para el análisis gerencial.
No obstante, sería erróneo asumir que no hubo ningún progreso conceptual en estas décadas. De hecho, el académico y consultor Robert N. Anthony fue una figura destacada a mediados de siglo en el desarrollo del control gerencial. En 1965, Anthony propuso un marco formal para los sistemas de planificación y control, distinguiendo niveles jerárquicos de la información contable: planificación estratégica, control de gestión y control operativo. Definió el control de gestión como el proceso mediante el cual los gerentes garantizan el uso eficiente y eficaz de los recursos para alcanzar los objetivos organizacionales (Anthony, 1965). Asimismo, Anthony introdujo el concepto de centros de responsabilidad (de costos, de ingresos, de beneficios y de inversión), sentando las bases para la contabilidad por áreas de responsabilidad. Estas ideas quedaron plasmadas en su obra y fueron muy influyentes en la práctica, ayudando a las empresas a estructurar sus sistemas presupuestarios y de reporte interno según unidades organizativas bajo el control de diferentes directivos. Si bien las aportaciones de Anthony pertenecen más al ámbito del control que al cálculo de costos en sí, representan un puente importante hacia una contabilidad de gestión más integral, abarcando planificación, ejecución y evaluación del desempeño.
Otro académico influyente, Charles T. Horngren, contribuyó tanto en el terreno conceptual como pedagógico. Horngren es autor de uno de los textos clásicos de contabilidad de costos (“Cost Accounting: A Managerial Emphasis”, cuya edición de 1982 es frecuentemente citada) y en sus trabajos analizó la evolución de la contabilidad de gestión en etapas. A diferencia de la visión crítica de Johnson y Kaplan, Horngren (1982) sostenía que incluso en las décadas centrales del siglo XX hubo cambios cualitativos importantes en la forma de concebir los sistemas de costos. En particular, identificó tres etapas históricas definidas por el objetivo predominante de la contabilidad de costos en cada una: (i) la etapa del “coste verdadero”, anterior a 1960, donde la meta principal era determinar el costo “correcto” o completo de un producto con el máximo rigor posible; (ii) la etapa de la “verdad condicionada”, durante las décadas de 1960 y 1970, caracterizada por el reconocimiento de que la información de costos debía adaptarse a las necesidades del usuario interno (no todos los cálculos de costo sirven para cualquier decisión); y (iii) la etapa de la “verdad costosa”, que surge a finales de los 1970, en la cual se incorpora el análisis de coste-beneficio de la información en sí misma, es decir, se considera que obtener información más precisa tiene un costo y solo debe recabarse si su utilidad supera a ese costo (Horngren, 1982). Cada una de estas etapas refleja un cambio de enfoque: en la primera mitad del siglo XX prevalecía la noción de un único costo verdadero por producto (generalmente el costo completo, calculado con detalle y apego a normas formales); hacia los años 60 se comprende que para decisiones gerenciales muchas veces es preferible un costo pertinente o variable que excluya componentes irrelevantes (surge así el Direct Costing o costeo variable, muy difundido en esa época); finalmente, a fines de los 70 y en los 80 se enfatiza que la información es un recurso que tiene un valor económico, por lo que no siempre vale la pena aspirar a la máxima precisión debido al costo asociado a obtenerla (esta idea se vincula con teorías de la información y decisión bajo incertidumbre, incorporando conceptos de utilidad y riesgo). La clasificación de Horngren es ilustrativa de la evolución de la mentalidad de la contabilidad de gestión: de una obsesión por la exactitud y el cumplimiento de estándares (coste verdadero) se pasó a la búsqueda de relevancia para el usuario (información adecuada a cada decisión), y de allí a la consideración explícita de la relación costo/beneficio al diseñar sistemas de información interna (no toda información posible debe producirse, solo aquella que agregue valor neto).
El “estancamiento” y la crisis de relevancia (1960–1980): Como se mencionó, muchos autores señalan que entre aproximadamente 1930 y 1980 la contabilidad de gestión no introdujo innovaciones radicales y quedó rezagada frente a las necesidades cambiantes de las empresas industriales. Esta crítica quedó plasmada de forma contundente en el influyente libro “Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting” (1987) de H. Thomas Johnson y Robert S. Kaplan. Johnson y Kaplan argumentaron que la información producida por los sistemas de contabilidad interna se había vuelto poco útil para la gestión debido a su énfasis en satisfacer los objetivos de la contabilidad financiera (valorar inventarios y resultados para los informes externos), descuidando las necesidades de planificación y control de los directivos (Johnson & Kaplan, 1987). Según estos autores, tras los avances de las primeras décadas del siglo XX, la contabilidad de gestión quedó “atada” a procedimientos rutinarios y a reportes orientados al exterior, sin evolucionar al ritmo de los cambios operativos. Por ejemplo, hasta los años 80 muchas empresas seguían usando prácticamente las mismas tasas de prorrateo de costos indirectos (basadas en mano de obra directa) que se habían popularizado a finales del siglo XIX, a pesar de que la estructura de costos había variado drásticamente –en empresas modernas, la mano de obra directa representaba una porción mucho menor del costo total, mientras que los costos indirectos (maquinaria automatizada, ingeniería, tecnología, soporte al cliente, etc.) crecían en importancia–. Este desfase provocaba distorsiones en los cálculos de costos de productos: artículos complejos fabricados con alta automatización cargaban quizás menos mano de obra pero muchos gastos indirectos, que mal asignados podían aparentar ser más rentables de lo que realmente eran; a la inversa, productos artesanales o lotes pequeños con mucha mano de obra podían aparecer artificialmente caros bajo el prorrateo tradicional. Johnson y Kaplan subrayaron que, en ausencia de mejoras, la contabilidad de gestión estaba perdiendo relevancia para apoyar la toma de decisiones en un entorno caracterizado por creciente competencia internacional, adelantos tecnológicos y exigencia de calidad por parte del mercado.
La publicación de Relevance Lost en 1987 actuó como catalizador para la renovación de la disciplina. Muchos profesionales y académicos tomaron conciencia de la necesidad de modernizar los sistemas contables gerenciales. De hecho, Robert S. Kaplan –quien además de coautor de la crítica, era profesor de Harvard– se convertiría en uno de los líderes en proponer soluciones innovadoras durante la última parte del siglo XX (como se verá en secciones posteriores con el costeo basado en actividades y el cuadro de mando). H. Thomas Johnson, por su parte, contribuyó con investigaciones históricas que mostraban cómo ciertas empresas japonesas (por ejemplo, Toyota) gestionaban costos de manera más flexible y orientada a mejoras continuas, lo cual inspiró enfoques de “contabilidad lean” o de apoyo a sistemas just-in-time en los 90. En resumen, los aportes de Johnson y Kaplan denunciaron la crisis de la contabilidad de gestión tradicional y abrieron paso a una etapa de reformas y nuevas herramientas que marcaron el fin del estancamiento.
Renovación y nuevos enfoques (1980 en adelante): A partir de la década de 1980, la contabilidad de gestión experimentó una notable revitalización, impulsada por los profundos cambios en el entorno empresarial global y por la introducción de nuevos conceptos estratégicos. Varios factores convergieron en este período: (a) la intensificación de la competencia internacional, con la irrupción de productos japoneses de alta calidad y bajo costo en los mercados occidentales; (b) el surgimiento de filosofías de gestión como Just-in-Time (JIT), Manufactura Flexible, Gestión de la Calidad Total (TQM), que cambiaron las operaciones productivas; y (c) los avances en tecnología de la información, que redujeron drásticamente el costo de recopilar y procesar datos. Estos factores ejercieron presión para reevaluar los sistemas de control de gestión existentes. De hecho, hacia fines de los años 80 se reconoció la necesidad de una revisión amplia de la contabilidad de costes y gestión para alinearla con el nuevo entorno competitivo (Kaplan, 1984; Johnson & Kaplan, 1987). Como resultado, durante las décadas de 1980 y 1990 surgieron innovaciones metodológicas que transformaron la contabilidad de gestión, orientándola hacia el apoyo de decisiones estratégicas, la mejora continua y la creación de valor a largo plazo.
Dentro de esta ola de renovaciones, Robert S. Kaplan jugó un rol protagónico, ya que participó en el desarrollo de dos de las herramientas más emblemáticas de la nueva contabilidad gerencial: el costeo basado en actividades (ABC) y el Cuadro de Mando Integral. Entretanto, otros autores e investigadores contribuyeron a ampliar el horizonte de la disciplina, incorporando temas como el análisis de la cadena de valor, la contabilidad orientada al mercado (competitor accounting) y la gestión de costos estratégicos (strategic cost management). Antes de profundizar en esas herramientas específicas en secciones posteriores, cabe destacar que la mentalidad de la contabilidad de gestión a finales del siglo XX viró claramente de un enfoque interno y funcional (eficiencia de costos en producción) hacia una perspectiva externa y estratégica, integrando indicadores no financieros, consideración del cliente, innovación y otros factores de éxito empresarial en el sistema de medición gerencial.
Autores como Richard Bromwich y Anthony Hopwood enfatizaron a fines de los 80 que la contabilidad de gestión debía entenderse dentro de su contexto organizativo y de entorno: es una construcción influida por la tecnología y la estrategia de la empresa, a la vez que influye en cómo se configura esa estrategia (Hopwood, 1987). En palabras de Hopwood, los sistemas contables no son neutros, sino que moldean comportamientos y decisiones; por ende, al reformarlos en esta etapa, se buscó alinear la contabilidad con las nuevas prioridades de las organizaciones (calidad, servicio al cliente, flexibilidad, innovación). El resultado fue un “nuevo vigor” tanto en la investigación académica como en la práctica profesional de la contabilidad de gestión durante los últimos años del siglo XX y primeros del XXI. En ese nuevo paradigma, el contador de gestión dejó de ser visto solo como el “guardián de los costes” para convertirse crecientemente en un socio estratégico dentro de la empresa, un analista que aporta información de valor para la formulación de estrategias y la mejora de la posición competitiva de la organización.
En resumen, el siglo XX presenció la transformación de la contabilidad de gestión desde sus funciones básicas de cálculo de costos e informes presupuestarios, hasta abarcar un amplio conjunto de técnicas y enfoques destinados a apoyar integralmente la gestión empresarial. Figuras como Anthony, Horngren, Kaplan y Johnson aportaron visiones y herramientas que, en distintos momentos, cuestionaron el estado de la práctica y promovieron su avance. Lo que comenzó como simple contabilidad de costes para la manufactura, evolucionó hacia un sistema de información gerencial multifacético, sensible a las estrategias corporativas y a las dinámicas del mercado.
De los sistemas de costos a las herramientas de apoyo gerencial
Un aspecto central en la evolución histórica estudiada es cómo los sistemas de costeo, inicialmente concebidos para calcular el costo de productos con finalidades contables básicas, se convirtieron gradualmente en herramientas de apoyo a la gestión en sentido amplio. Esto implicó un cambio en los objetivos, alcance y usuarios de la información de costos. A continuación, se analizan las principales etapas de esta transición, destacando la ampliación del foco desde el cálculo preciso del costo hasta el suministro de información relevante para la toma de decisiones gerenciales.
En los primeros sistemas de contabilidad de costos (finales del siglo XIX y comienzos del XX), el objetivo primordial era determinar el costo unitario de los productos y valorizar correctamente los inventarios y el costo de ventas, satisfaciendo la necesidad de medir la rentabilidad financiera. Este enfoque, de carácter funcional y operativista, estaba alineado con estructuras organizativas centradas en la producción: se trataba de asignar los gastos de materiales, mano de obra y fábrica a los bienes producidos, para conocer su costo histórico total (Horngren, 1982). Tal información servía principalmente a contables y gerentes de planta para controlar eficiencias internas y poner precios con base en el costo. El paradigma imperante asumía que existía un único “costo correcto” por producto, y se buscaba calcularlo con el máximo detalle posible, cumpliendo con principios contables estables. Esta filosofía correspondía con lo que Horngren denominó la etapa del coste verdadero, caracterizada por la minuciosidad en el análisis y la adherencia a métodos como el costeo completo tradicional.
Sin embargo, conforme las empresas crecieron en tamaño y complejidad, se descubrió que la información de costos debía adaptarse a distintos propósitos. Un costo total histórico era útil para reportar márgenes de utilidad y valorar existencias, pero no necesariamente resultaba adecuado para todas las decisiones gerenciales. Por ejemplo, al decidir el precio mínimo para aceptar un pedido especial, o al eliminar una línea de productos no rentable, lo relevante no es el costo completo (que incluye muchos gastos fijos comunes que no variarán), sino el costo variable o evitables asociados a esa decisión. Este reconocimiento llevó, entre los años 1940 y 1960, al desarrollo y difusión de conceptos como el costo diferencial, el costeo directo o variable y el análisis costo-volumen-utilidad (CVU). En la literatura anglosajona surgió el lema “different costs for different purposes” (costos distintos para propósitos distintos), reflejando la idea de que no existe un único cálculo de costo válido universalmente, sino que depende de la pregunta de gestión que se intenta responder. Esta etapa corresponde a lo que Horngren llamó la era de la “verdad condicionada”, en la cual los contadores de gestión comenzaron a proveer informes específicos para usuarios internos y decisiones particulares (Horngren, 1982). Se instauró así el modelo del usuario: el sistema de costos podía generar múltiples visiones de la información (por ejemplo, un estado de resultados interno basado en costos variables para fines de control gerencial, distinto del estado de resultados financiero con base en costos absorbentes completo). Herramientas como el análisis de punto de equilibrio, las contribuciones marginales y la identificación de costos relevantes (pertinentes) para decisiones tácticas, pasaron a formar parte del repertorio de la contabilidad de gestión en la segunda mitad del siglo XX. Estas técnicas apoyaban a la gerencia en preguntas como “¿qué volumen necesitamos vender para no tener pérdidas?”, “¿nos conviene fabricar o comprar un componente?”, “¿qué productos contribuyen más al beneficio si los recursos son escasos?”, etc., y por lo tanto representaron un alejamiento de la visión puramente financiera hacia una visión más gerencial de la contabilidad de costos.
A finales del siglo XX, la función de los sistemas de costos se amplió aún más, integrándose en sistemas de gestión del desempeño y soporte a decisiones de nivel estratégico. Varias tendencias contribuyeron a esta ampliación:
-
Por un lado, las empresas adoptaron presupuestos y sistemas de control más sofisticados. El proceso presupuestario (planificación financiera anual) se convirtió en una herramienta central para alinear las operaciones con los objetivos, y la contabilidad de gestión pasó a incluir el cálculo de desviaciones (análisis de variaciones) entre lo real y lo presupuestado como mecanismo de control. Así, el sistema de costos se vinculó con la planificación: por ejemplo, a través de los costos estándar, se podían presupuestar costos por unidad y luego analizar las variaciones de eficiencia y precio. Esto reforzó la orientación de la información de costos hacia el apoyo gerencial, al servir para retroalimentar la gestión sobre dónde había ineficiencias o sobrecostos.
-
Por otro lado, a medida que la estrategia empresarial cobró relevancia (especialmente desde los años 1980 en adelante, con teorías de management estratégico), se fue reconociendo que los sistemas de medición debían reflejar también factores no financieros y perspectivas externas. Aunque inicialmente esto se concretaría más plenamente en modelos como el Cuadro de Mando Integral (ver más adelante), ya en las décadas de 1980 y 1990 se empezó a hablar de contabilidad de gestión estratégica. Este enfoque implica usar la información contable para apoyar estrategias competitivas: por ejemplo, análisis de costos de la cadena de valor (desde proveedores hasta distribución), costeo objetivo (target costing) basado en precios de mercado, estudio de costos de competidores y análisis de rentabilidad de clientes o segmentos de mercado. En todos estos desarrollos, el sistema tradicional de costos evoluciona hacia un sistema de información gerencial integral, que proporciona datos tanto internos (eficiencia, productividad) como externos (posicionamiento de costos en la industria, valor para el cliente).
-
Finalmente, los propios sistemas de costos incorporaron metodologías nuevas de cálculo y asignación más acordes con la realidad operativa contemporánea. Un hito fue la introducción del costeo basado en actividades (ABC), que revisó por completo la forma de imputar los costos indirectos. Del ABC y otras herramientas recientes se hablará con detalle en secciones posteriores, pero aquí cabe mencionar que su filosofía consistió en identificar las actividades realizadas en la empresa y asignar a cada producto (o servicio, cliente, etc.) solo los costos de las actividades que realmente consume, usando para ello conductores de costo (cost drivers) adecuados. Esta metodología, surgida a fines de los ’80, proporcionó a la gerencia información mucho más exacta sobre qué productos o líneas absorbían más recursos de apoyo, revelando en muchos casos subsidios cruzados ocultos bajo los sistemas antiguos (Cooper & Kaplan, 1998; Johnson & Kaplan, 1987). Además, la información basada en actividades no solo sirvió para recalcular costos de productos, sino que abrió la puerta a analizar la eficiencia de los procesos y buscar mejoras (lo que se conoce como Activity-Based Management, gestión basada en actividades). Todo esto reforzó el papel de la contabilidad de costos como instrumento de gestión y no meramente de registro.
En conclusión, la trayectoria histórica de los sistemas de costos muestra un claro desplazamiento de su techo conceptual. Originalmente limitados al ámbito fabril y al cálculo retrospectivo de costos, pasaron a ser componentes de sistemas de control gerencial, análisis de rentabilidad y soporte a decisiones prospectivas. La información de costos se integró con otras informaciones operativas y financieras para ofrecer a los directivos una visión más completa de la empresa. Esta evolución ha convertido a la contabilidad de gestión en un socio informativo de la gerencia, donde el cálculo de costos es un medio (y no un fin) dentro del proceso de crear valor y ventaja competitiva.
Impacto de los avances tecnológicos y de la globalización en los sistemas contables
Los avances tecnológicos y la globalización han sido fuerzas determinantes en la transformación de la contabilidad de gestión, especialmente durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI. A medida que las empresas adoptaron nuevas tecnologías de producción e información, y que los mercados se hicieron más competitivos a escala mundial, los sistemas contables internos tuvieron que adaptarse en su diseño y enfoque. En esta sección se analiza cómo estos factores externos influyeron en la práctica de la contabilidad gerencial.
Impacto de la tecnología en la producción y en la información: La revolución tecnológica de fines del siglo XX (automatización, informática, Internet) modificó sustancialmente la estructura de costos de las empresas y la forma de procesar datos contables. En términos de estructura de costos, muchas industrias experimentaron un aumento de la proporción de costos fijos (por inversión en maquinaria automatizada, robótica, sistemas computarizados) y una disminución relativa de los costos variables tradicionales (como la mano de obra directa). Este cambio desafiaba los supuestos de los antiguos sistemas de costos, que se basaban en mano de obra como principal base de imputación. Por ejemplo, en fábricas altamente automatizadas de los años 80, la mano de obra directa podía ser menos del 10% del costo total, mientras que la depreciación de equipos, programación de máquinas, mantenimiento y otros indirectos representaban la mayor parte. Esto hizo evidente que nuevas tecnologías de producción entraban en conflicto con entornos contables concebidos para procesos manuales estables, evidenciando limitaciones en la contabilidad de costos tradicional (Kaplan, 1984). El desarrollo tecnológico obligó a repensar cómo asignar los costos (de ahí la necesidad del ABC mencionado) y también introdujo nuevos costos que debían ser medidos, como los costos de calidad (prevención, evaluación, fallos) asociados a iniciativas de mejora continua, o los costos logísticos en sistemas Just-in-Time.
Por otro lado, la tecnología de la información revolucionó la forma de registrar y reportar datos contables. La introducción de las computadoras permitió automatizar libros contables desde los años 1960, pero el verdadero salto se dio con los sistemas integrados a partir de los 80 y 90. Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) incorporaron módulos de contabilidad, finanzas, producción, ventas y otros, todos conectados a una base de datos común. Esto tuvo varias implicaciones: (a) se incrementó enormemente la velocidad y frecuencia con la que se podía obtener información (por ejemplo, reportes de costos casi en tiempo real, cierres contables más rápidos); (b) se logró una mayor integración de la información entre distintas áreas, evitando inconsistencias y duplicidades (la contabilidad de gestión pudo alimentarse directamente de datos de producción, inventarios, compras, etc. centralizados); y (c) se redujo el costo de recopilar y procesar grandes volúmenes de datos, permitiendo a los contadores enfocarse más en el análisis que en tareas rutinarias. De acuerdo con estudios en empresas que implementaron ERP exitosamente, el rol de los contadores de gestión se volvió más analítico y menos operativo, liberándolos de labores de cálculo manual para participar en el análisis financiero y la toma de decisiones (Sangster et al., 2009). Es decir, la tecnología actuó como un facilitador del cambio: muchas técnicas de contabilidad de gestión avanzadas (como ABC con decenas de centros de actividad, o modelos de costo-meta que requieren simulaciones) resultaban impracticables sin herramientas informáticas; con sistemas computarizados, su adopción fue posible a gran escala. Asimismo, la disponibilidad de software especializado y de herramientas de Business Intelligence en las últimas décadas proporcionó a la gerencia posibilidades de generar sus propios informes a medida, visualizar datos (gráficas de tendencias, dashboards) y realizar análisis ad-hoc, todo lo cual expande la utilización de la información contable más allá de los reportes estáticos.
No menos importante es el hecho de que la disminución del costo de la tecnología de información ha permitido que incluso medianas y pequeñas empresas accedan a soluciones avanzadas de contabilidad de gestión. Horngren (1982) ya anticipaba que la baja acelerada en los costos de cómputo iba a hacer viables métodos que antes se consideraban demasiado onerosos. Efectivamente, técnicas como el análisis de sensibilidad, la simulación de escenarios, la evaluación de proyectos con software especializado, etc., están hoy al alcance gracias al poder de cómputo generalizado. Podemos concluir que la tecnología ha sido un catalizador doble: modificó qué se necesitaba medir (al cambiar la naturaleza de los costos) y cómo se podía medir (al ofrecer nuevos medios para procesamiento y comunicación de la información). En ambos frentes, la contabilidad de gestión se adaptó incorporando módulos computarizados, sistemas en línea y personal con habilidades tecnológicas para explotar estas herramientas.
Impacto de la globalización y competencia internacional: La globalización de los mercados, intensificada desde finales del siglo XX, ejerció una presión sin precedentes sobre las empresas para mejorar su eficiencia, calidad y capacidad de respuesta. La entrada de competidores internacionales (notablemente las empresas japonesas en industrias automotriz, electrónica, etc. durante los 80) expuso debilidades de las compañías occidentales y sus sistemas de costos. Un caso emblemático fue el contraste en enfoques de gestión entre compañías estadounidenses y japonesas: mientras muchas firmas occidentales aún operaban con altos inventarios y largos ciclos de producción (apoyadas en información contable que favorecía la producción en masa para absorber costos fijos), los japoneses aplicaron Just-in-Time, producción esbelta y eliminación de desperdicios, logrando costos más bajos y mayor calidad. Estas prácticas inicialmente chocaron con los sistemas contables tradicionales, que por ejemplo penalizaban en el corto plazo la reducción de inventario (pues generaba cargos a resultados) o no sabían valorar adecuadamente los beneficios de eliminar defectos. Ante la evidencia del éxito japonés, las empresas occidentales debieron adoptar similares prácticas, y la contabilidad de gestión tuvo que ajustarse para dar soporte a las nuevas filosofías de manufactura en lugar de obstaculizarlas (Kaplan, 1984). Por ejemplo, se empezaron a reportar indicadores no financieros de desempeño (tiempos de ciclo, índices de defectos, rotación de inventarios) para complementar las medidas tradicionales, reflejando mejor la salud operativa en entornos JIT. Kaplan (1984) ilustra cómo un ejecutivo norteamericano, tras visitar fábricas japonesas, descubrió que sus propios sistemas contables ocultaban problemas de calidad al tratar los costos de rechazos y reprocesos como costos fijos inevitables. Este tipo de realizaciones llevó a introducir el concepto de costos de calidad en la contabilidad de gestión (distinguiendo costos de prevención, evaluación, fallos internos y externos) y a visibilizar el impacto financiero de la mala calidad.
La globalización también implicó que las empresas debían ser competitivas en precio y estructura de costos a nivel mundial, lo que generó demanda por análisis de benchmarking y mejores prácticas. En respuesta, la contabilidad de gestión incorporó análisis comparativos: costos unitarios contra competidores, productividad relativa, etc. En sectores donde los precios los dicta el mercado global, surgió la técnica del target costing (costeo objetivo), inicialmente desarrollada en Japón: se define el precio de mercado aceptable y la ganancia deseada, y la diferencia establece el costo objetivo que se debe alcanzar mediante diseño eficiente y mejora de procesos. Esta técnica, claramente estratégica, requería un enfoque multidisciplinario donde contadores, ingenieros y gerentes colaboran desde el inicio del desarrollo de producto para lograr costos competitivos. Su adopción en Occidente en los años 90 es otro ejemplo de cómo la globalización impulsó la contabilidad de gestión más allá de su rol tradicional hacia una participación activa en la estrategia de productos.
Además, en un mundo global las empresas operan en múltiples países, con cadenas de suministro internacionales y exposición a fluctuaciones económicas diversas. Esto aumentó la incertidumbre y el riesgo en la gestión, llevando a la contabilidad de gestión a interesarse más por herramientas de análisis de riesgo, simulación y proyecciones a largo plazo. También implicó manejar problemáticas de transfer pricing (precios de transferencia internos entre divisiones en distintos países) para lo cual la contabilidad gerencial tuvo que diseñar sistemas que equilibraran consideraciones fiscales y de evaluación interna.
En síntesis, la globalización forzó a la contabilidad de gestión a ser más proactiva y orientada hacia el exterior: ya no basta con mirar la fábrica puertas adentro, sino entender la posición de la empresa en la cadena global, el costo total desde proveedores a cliente final, y reaccionar rápidamente a los cambios del entorno. Los sistemas contables modernos reflejan esta realidad incluyendo módulos de análisis de la cadena de valor, costos logísticos, rentabilidad por regiones de mercado, etc. Todo ello ha enriquecido el campo, haciéndolo más complejo pero también más relevante para guiar a las empresas en un entorno internacional dinámico.
Del enfoque funcional al enfoque estratégico en la contabilidad de gestión
Históricamente, la contabilidad de gestión se concibió con un enfoque funcional, es decir, al servicio de funciones específicas de la empresa (principalmente la función productiva y financiera). Su preocupación central era la eficiencia interna: controlar costos, mejorar procesos operativos, evaluar el desempeño de unidades organizativas, etc. No obstante, desde finales del siglo XX se ha producido una transición importante hacia un enfoque estratégico de la contabilidad de gestión. Esto significa que la información contable interna ya no solo se utiliza para gestionar operaciones cotidianas, sino que se integra al proceso de formulación e implementación de la estrategia empresarial de alto nivel. A continuación, se exploran las características de este giro estratégico y cómo se manifiesta en la práctica.
En un enfoque funcional tradicional, el rol del contador de gestión se veía como el de un especialista de costos o presupuestos que apoyaba a las áreas operativas: por ejemplo, proporcionando informes mensuales de variaciones a los gerentes de producción, o preparando el presupuesto anual en coordinación con cada departamento. La información generada tendía a ser de naturaleza principalmente interna, histórica y orientada al corto plazo (período mensual, trimestral o anual). Además, el conjunto de métricas utilizadas era dominado por medidas financieras (costos, ingresos, utilidades departamentales) y de eficiencia técnica (porcentajes de desperdicio, rendimientos por hora, etc.), ligadas a la estructura funcional (producción, ventas, logística). Este enfoque, si bien útil para el control operativo, a veces fomentaba una visión silo de la organización, donde cada departamento optimizaba sus propios indicadores sin una alineación completa con los objetivos estratégicos generales.
El cambio hacia un enfoque estratégico implicó romper los silos y vincular la contabilidad de gestión con la estrategia corporativa. Un hito notable en este sentido fue el desarrollo del Cuadro de Mando Integral (CMI) por Kaplan y Norton en 1992. El CMI formaliza la idea de que la empresa debe ser evaluada desde múltiples perspectivas balanceadas –financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento– que en conjunto reflejen el progreso hacia la misión y visión estratégicas. Este modelo demostró en la práctica cómo la contabilidad de gestión podía ampliar su mirada: además de monitorear resultados financieros (perspectiva del accionista), comenzó a medir factores clave como la satisfacción del cliente, la calidad y eficiencia de procesos, y la capacidad innovadora y desarrollo del personal, todos ellos ligados a objetivos estratégicos de largo plazo. Kaplan y Norton (1992) presentaron el Cuadro de Mando Integral precisamente como una herramienta de gestión de la estrategia, no meramente un informe de control (Kaplan & Norton, 1992). Su adopción en miles de organizaciones alrededor del mundo evidenció un fuerte giro cultural: los contadores de gestión y controllers se involucraron en el diseño de indicadores estratégicos, en la definición de objetivos a largo plazo y en la generación de informes que comunican el grado de avance en la ejecución de la estrategia a la alta dirección.
Más allá del CMI, el enfoque estratégico se refleja en varias otras prácticas. Por ejemplo, la gestión de costos estratégica propone identificar y gestionar proactivamente los costos “clave” que sustentan la ventaja competitiva de la empresa. En ciertos negocios puede ser crítico controlar el costo de aprovisionamiento de materias primas; en otros, el costo de distribución o el costo de servicio postventa. La contabilidad de gestión estratégica insta a mirar externamente: comparar los propios costos con los de competidores (a través de benchmarking), analizar la estructura de costos de la industria y entender cómo las decisiones de inversión o diseño de productos afectan la posición competitiva en precio o diferenciación (Bromwich, 1990). Este enfoque también pone énfasis en el valor para el cliente: a veces aumentar un costo en un área (por ejemplo, invertir en mejor calidad o características adicionales del producto) puede ser deseable si aumenta significativamente la disposición a pagar del cliente o la cuota de mercado. Así, los contadores de gestión comenzaron a trabajar junto con equipos de marketing y desarrollo de producto para analizar trade-offs entre costo y valor percibido, apoyando decisiones de estrategia de productos.
Otra manifestación de la orientación estratégica es la incorporación de un horizonte temporal más amplio en la evaluación de decisiones. Herramientas como el análisis de ciclo de vida de costos (Life-Cycle Costing) toman en cuenta todos los costos asociados a un producto desde su concepción hasta su retiro del mercado, incluyendo costos de I+D, lanzamiento, servicio y disposición final. Esta perspectiva de ciclo de vida es estratégica porque considera impactos de muy largo plazo y responde a estrategias de sostenibilidad o posventa. Del mismo modo, la contabilidad de gestión hoy se preocupa por medir intangibles que generan valor futuro, tales como la satisfacción y lealtad de clientes, la capacitación y habilidades del personal, la innovación en procesos, etc., porque comprende que esos factores impulsan la ventaja a largo plazo aunque no aparezcan inmediatamente en los resultados financieros.
El enfoque estratégico ha requerido que los profesionales de la contabilidad de gestión desarrollen nuevas habilidades y colaboren interdisciplinariamente. Ahora es común que el controller participe en comités de dirección estratégica, aporte análisis de escenarios (“¿qué pasa si entramos a tal mercado?”) y evalúe financieramente opciones estratégicas (como adquisiciones, alianzas o proyectos de inversión en tecnología) incorporando consideraciones de riesgo y retorno esperado. Este rol más amplio ha acercado la contabilidad de gestión a áreas como el management estratégico, las finanzas corporativas y el análisis de negocios.
En resumen, la transición de un enfoque funcional a uno estratégico significa que la contabilidad de gestión ha pasado de mirar el espejo retrovisor (resultados pasados de las operaciones internas) a ayudar a trazar el rumbo futuro (informar y guiar la estrategia). Esto no implica abandonar las raíces en el control de costos y eficiencia –sigue siendo importante–, sino contextualizar esas métricas dentro de objetivos más amplios: liderazgo en el mercado, creación de valor sostenible, satisfacción de grupos de interés y adaptación al entorno competitivo. La contabilidad de gestión estratégica se erige así como un instrumento que vincula los números con la estrategia, asegurando que las métricas que se monitorean estén alineadas con las metas de largo plazo de la organización y que los gerentes dispongan de información relevante para navegar en entornos complejos.
Nuevas herramientas de la contabilidad de gestión: ABC, Cuadro de Mando Integral y ERP
En las últimas décadas, la contabilidad de gestión ha incorporado diversas herramientas innovadoras que reflejan los cambios conceptuales y tecnológicos discutidos previamente. Entre las más destacadas se encuentran el costeo basado en actividades (ABC), el Cuadro de Mando Integral (CMI) y los sistemas ERP integrados. Cada una de estas herramientas responde a necesidades específicas y, a la vez, ejemplifica la evolución de la disciplina hacia métodos más precisos, integrales y estratégicos. A continuación, se describen estas herramientas, su origen y su impacto en la práctica contable gerencial.
Costeo basado en actividades (ABC): El Activity-Based Costing surgió en la década de 1980 como respuesta directa a las limitaciones de los sistemas tradicionales de asignación de costos indirectos. Como se analizó, muchos sistemas convencionales seguían distribuyendo los costos indirectos en proporción a la mano de obra u otros volúmenes agregados, un enfoque que se había vuelto ineficaz en fábricas con alta automatización y productos diversificados. Investigadores y consultores, entre ellos Robin Cooper y Robert Kaplan, desarrollaron el ABC con el fin de proporcionar una imagen más fiable del consumo de recursos por cada producto, servicio o cliente. La idea central del ABC es que las empresas llevan a cabo actividades (por ejemplo, procesar órdenes, montar componentes, inspeccionar calidad, atender llamadas de soporte) para producir bienes o servicios; estas actividades consumen recursos y generan costos. En lugar de asignar los costos indirectos en bloque, el ABC identifica cuánto cuesta cada actividad y luego reparte esos costos a los productos en función de la demanda de actividades que cada producto induce. Para ello se utilizan cost drivers (inductores o impulsores de coste) que miden la transacción o factor que causa el costo. Por ejemplo, el costo del departamento de preparación de maquinaria se asignaría según el número de set-ups (preparaciones) que requiera cada producto; el costo del departamento de logística interna, según las órdenes o movimientos de materiales efectuados para cada línea, etc.
El ABC aportó varios beneficios: permitió calcular costos de productos con mayor exactitud, evidenciando qué productos eran verdaderamente rentables y cuáles estaban subsidiados por otros debido a un reparto inadecuado de gastos generales (Cooper & Kaplan, 1988). Descubrió frecuentemente que productos de bajo volumen o muy complejos consumían desproporcionadamente más actividades de soporte (ingeniería, manejo de materiales, configuraciones de máquina), generando costos altos que antes quedaban ocultos al prorratearlos uniformemente. Asimismo, el ABC se podía aplicar no solo a productos sino también a analizar la rentabilidad de clientes (identificando clientes que demandan muchas actividades de servicio, devoluciones, soporte técnico, etc. y quizás no son tan rentables como sugieren las ventas brutas). De este modo, ABC ofreció información más accionable para decisiones como eliminar o rediseñar productos poco rentables, re-precificar correctamente (dando descuentos menores a clientes costosos, por ejemplo) o focalizar esfuerzos de mejora en las actividades más costosas.
Otro impacto importante fue que ABC cambió el lenguaje interno: se empezó a hablar en términos de procesos y actividades, facilitando el diálogo entre contadores y operarios/ingenieros. Esto, a su vez, dio origen al Activity-Based Management (ABM), que consiste en utilizar la información de ABC para mejorar los procesos: eliminar actividades que no agregan valor, reducir el tiempo o recursos empleados en actividades de apoyo, optimizar el flujo de producción, etc. Por ejemplo, si ABC revela que el costo de procesar una orden de fabricación es muy alto, la gerencia puede investigar por qué (quizás el proceso es burocrático) y mejorarlo. Así, ABC/ABM se convierte en una herramienta no solo de costeo sino de gestión operativa. Hacia los años 1990, muchos grandes fabricantes en Estados Unidos y Europa implementaron sistemas ABC con éxito variable –algunos encontraron dificultades en mantener los datos y la complejidad–, pero en términos generales ABC dejó un legado duradero: la comprensión de que es crítico alinear la asignación de costos con la realidad de las operaciones, usando múltiples inductores si es necesario, para lograr decisiones informadas. Incluso si una empresa no adopta un ABC completo, suele beneficiarse de examinar periódicamente sus bases de asignación y buscar mayor causalidad en ellas (por ejemplo, adoptando sistemas de costos por secciones o centros de actividad). En suma, el ABC contribuyó a hacer la contabilidad de gestión más analítica y orientada a procesos, apoyándose fuertemente en la tecnología (software ABC) para manejar la granularidad de datos requerida.
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard): Propuesto por Robert Kaplan y David Norton en 1992, el Cuadro de Mando Integral (CMI) representó un cambio significativo en la forma de concebir la medición del desempeño empresarial. Tradicionalmente, los sistemas de control de gestión se habían centrado en indicadores financieros (ventas, costos, utilidades) y, en el mejor de los casos, en algunos indicadores operativos internos. Kaplan y Norton plantearon que en la economía moderna, dichos indicadores financieros –aunque necesarios– resultaban insuficientes para guiar una organización hacia el éxito sostenido. Desarrollaron entonces un modelo de indicadores balanceados en cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y Crecimiento. Cada perspectiva recoge objetivos e indicadores relacionados con la estrategia: por ejemplo, la perspectiva de Clientes podría incluir metas de satisfacción o cuota de mercado en segmentos clave; la de Procesos Internos, medidas de eficiencia, calidad o innovación en procesos críticos; la de Aprendizaje, indicadores de desarrollo de personal, clima organizacional, capacidades tecnológicas, etc. La hipótesis básica es que los logros en las perspectivas de procesos, clientes y aprendizaje conducirán, de manera causal, a mejores resultados en la perspectiva financiera en el largo plazo.
El Balanced Scorecard fue innovador al integrar indicadores financieros y no financieros en un solo informe coherente y al enfatizar la relación con la estrategia. A diferencia de los dashboards operativos tradicionales, el CMI requiere derivar los indicadores de los objetivos estratégicos de la organización, estableciendo metas específicas y acciones asociadas a cada uno. Kaplan y Norton (1992) fueron los primeros en articular formalmente esta metodología, definiéndola explícitamente como una herramienta para gestionar la estrategia más que solo para controlar resultados actuales (Kaplan & Norton, 1992). En la práctica, la implementación de un CMI involucra a la alta dirección traduciendo la visión estratégica en un conjunto de objetivos por perspectiva, a los cuales se asignan indicadores clave de desempeño (KPIs) y metas cuantitativas. Luego, esos indicadores se monitorean regularmente para evaluar si la estrategia se está ejecutando con éxito o si requieren ajustes.
El impacto del Cuadro de Mando Integral en la contabilidad de gestión ha sido profundo. Primero, amplió el alcance de lo que medían los contadores gerenciales: de repente aspectos como la satisfacción del cliente, tiempos de entrega, índice de capacitación del personal o nuevos productos lanzados pasaron a formar parte del vocabulario contable, cuando antes eran terrenos reservados a otras áreas (marketing, RR.HH., etc.). Esta ampliación demandó aprender a obtener datos no financieros y validarlos, fomentando colaboración interdisciplinaria. Segundo, el CMI realzó el concepto de alineación: por ejemplo, al ligar objetivos de mejora de procesos internos con resultados para el cliente y finalmente con metas financieras, se alienta a toda la organización a remar en la misma dirección estratégica. Tercero, proporcionó un marco para comunicar la estrategia a todos los niveles: el CMI típico se despliega en mapas estratégicos visuales y dashboards que pueden compartirse con gerentes de área, de modo que entiendan cómo sus actividades contribuyen a las metas globales. Desde el punto de vista del control, el Balanced Scorecard complementó los controles financieros tradicionales con controles de impulsores de resultados (lead indicators). Esto subsana un problema clásico: las medidas financieras suelen ser rezagadas (miran resultados de hechos pasados), mientras que indicadores como satisfacción del cliente o calidad de procesos pueden ser adelantados en predecir resultados futuros; gestionarlos activamente mejora las posibilidades de alcanzar los objetivos financieros en el largo plazo.
La popularidad del Balanced Scorecard ha sido muy alta: en los años 2000, se estimaba que una gran proporción de empresas grandes a nivel mundial habían adoptado algún tipo de CMI. Con el tiempo, el concepto también se adaptó al sector público y organizaciones sin fines de lucro, ajustando la perspectiva financiera por perspectivas de recursos o resultados sociales. En contextos empresariales, el BSC consolidó la noción de que la contabilidad de gestión no se limita a mirar dentro de la empresa, sino que abarca también la relación con el entorno (clientes, mercados) y factores intangibles cruciales para la estrategia. Para el contador de gestión, dominar la implementación de un CMI se ha vuelto una competencia valiosa, pues se convierte en administrador de la información estratégica, facilitando reportes integrados y ayudando a la dirección a interpretar un conjunto diverso de métricas.
Enterprise Resource Planning (ERP): Si bien los sistemas ERP son esencialmente herramientas de tecnología de la información, su relevancia para la contabilidad de gestión moderna amerita destacarlos. Un ERP es un sistema de software integrado que abarca la mayoría de las funciones de negocio –desde la gestión de materiales, producción, inventarios, ventas, compras, hasta finanzas y contabilidad– unificando los datos en una plataforma común. Su adopción a gran escala inició en los años 1990 y se ha convertido prácticamente en un estándar en medianas y grandes empresas. El ERP transformó la gestión contable interna en varios sentidos.
Primero, como ya se mencionó, permitió la automatización e integración de los procesos contables. Transacciones que antes requerían registrarse manualmente en múltiples sistemas (por ejemplo, la venta se registraba en facturación y luego alguien debía pasar el asiento contable al libro mayor) ahora se registran una sola vez y automáticamente actualizan todas las áreas relevantes. Esto redujo drásticamente errores, inconsistencias y esfuerzos duplicados. Para la contabilidad de gestión, significó que los datos de costos, ingresos y otros indicadores están disponibles de manera mucho más oportuna y detallada. Por ejemplo, un ERP con módulo de “Controlling” puede calcular en tiempo real los costos de producción a medida que ocurren los movimientos de almacén y las imputaciones de mano de obra en planta, dando a los gerentes reportes diarios o semanales de desviaciones que antes hubieran tomado semanas de preparación.
Segundo, los ERP usualmente incorporan las “mejores prácticas” en sus estructuras de datos y flujos. Esto quiere decir que al implementarlos, muchas empresas debieron revisar y estandarizar sus definiciones contables (planes de cuentas, centros de costo, estructuras de productos, etc.) según los modelos propuestos por el software (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, etc.). Este proceso –aunque desafiante– forzó a las organizaciones a modernizar y simplificar sus sistemas contables, eliminando en muchos casos antiguas prácticas idiosincráticas que dificultaban el análisis. También implicó alinear la contabilidad de gestión globalmente en empresas multinacionales: con un mismo ERP, una corporación puede comparar directamente la rentabilidad de diferentes filiales, ya que todas usan los mismos criterios y base de datos.
Tercero, la capacidad de reportería y análisis creció exponencialmente. Los ERP incluyen herramientas de consulta, cubos OLAP, y facilitan la extracción de datos para análisis en hojas de cálculo o software de inteligencia de negocios. Así, los contadores de gestión pueden dedicarse más a interpretar información que a recolectarla. Además, con la creciente tendencia a Big Data y analytics, los datos del ERP pueden combinarse con datos externos (p.ej., del mercado) para análisis más ricos, aplicando técnicas estadísticas o de minería de datos que antes no eran factibles.
Cuarto, se produjo un cambio en el rol del contador de gestión: de estar centrado en generar informes periódicos, pasó a ser un socio interno en proyectos de TI y mejoras de procesos. La implementación de un ERP típicamente involucra al área de control de gestión para definir requerimientos y asegurar que el sistema satisfaga las necesidades de información gerencial. Después de la implementación, los contadores suelen actuar como “dueños” del módulo de control, manteniendo parámetros, validando la calidad de datos y diseñando informes ad hoc para los usuarios internos. Esta sinergia entre contabilidad y tecnología ha creado un nuevo perfil de profesional contable más versado en sistemas y con visión de procesos integrados.
Por último, cabe mencionar que los ERP también presentan retos: algunos estudios encontraron que, sorprendentemente, la práctica de contabilidad de gestión no cambia automáticamente con un ERP, y que su impacto depende de cómo la organización aproveche las nuevas capacidades (Granlund & Malmi, 2002). En empresas donde el ERP se implementa enfocándose solo en cumplir funciones financieras mínimas, el cambio en la contabilidad de gestión puede ser moderado. Pero en aquellas que lo utilizan plenamente, se observa una mejora en la capacidad analítica y a veces una redefinición del rol de los contadores (por ejemplo, menos tiempo recopilando datos, más tiempo interpretándolos y asesorando a otras áreas). En síntesis, los sistemas ERP han sido un habilitador fundamental para la visión moderna de la contabilidad de gestión integrada y estratégica, pero requieren acompañarse de cambios organizacionales y capacitación para aprovechar todo su potencial.
Otras herramientas emergentes: Aunque el enunciado se centra en ABC, CMI y ERP, vale la pena mencionar que la evolución continúa y surgen constantemente nuevas herramientas y enfoques. Por ejemplo, la gestión presupuestaria avanzada ha dado paso en algunos casos a iniciativas de Beyond Budgeting, que buscan esquemas más flexibles que los presupuestos tradicionales anuales. La contabilidad medioambiental y la contabilidad de la sostenibilidad han cobrado importancia conforme las empresas integran objetivos ambientales y sociales en su estrategia, requiriendo métricas de huella de carbono, costos de cumplimiento ambiental, etc. La analítica predictiva y la inteligencia artificial prometen también influir en la función de control de gestión, con sistemas que podrían pronosticar resultados o recomendar decisiones optimizadas basadas en grandes volúmenes de datos históricos. Estas tendencias sugieren que la contabilidad de gestión seguirá adaptándose y expandiendo su repertorio de herramientas.
Bibliografía
-
Anthony, R. N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Boston: Harvard University, Graduate School of Business Administration.
-
Carmona, S. (1993). Cambio tecnológico y contabilidad de gestión. Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
-
Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review, 66(5), 96-103.
-
Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1998). Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. Boston: Harvard Business School Press.
-
Horngren, C. T. (1982). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
-
Hopwood, A. G. (1987). The archaeology of accounting systems. Accounting, Organizations and Society, 12(3), 207-234.
-
Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1987). Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston: Harvard Business School Press.
-
Kaplan, R. S. (1984). The evolution of management accounting. The Accounting Review, 59(3), 390-418.
-
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
-
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.
-
Ripoll Feliu, V. (Coord.) (1994). Introducción a la Contabilidad de Gestión: Cálculo de Costes. Madrid: AC.
-
Sangster, A., Leech, S. A., & Grabski, S. (2009). ERP implementations and their impact upon management accountants. Journal of Information Systems and Technology Management, 6(2), 125-142.
-
Scapens, R. W., & Jazayeri, M. (2003). ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? European Accounting Review, 12(1), 201-233.